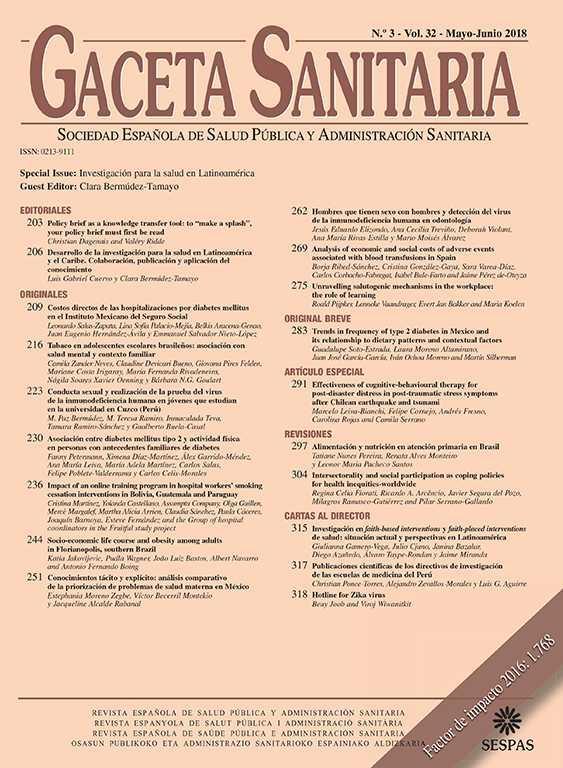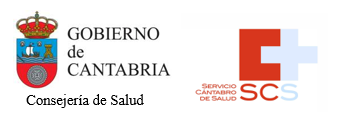Enrique Regidor ha usado la expresión «de la caja negra a la ficción poética» en la segunda parte del título de su libro. Aquellos a quienes esta frase no les diga nada pueden acudir a la sinopsis de la contraportada. Ahí se señala que el autor revela las asunciones y las limitaciones metodológicas de la investigación científica sobre desigualdades en salud. Y se concluye que la heterogeneidad de hallazgos sugiere que el efecto causal de la posición social en la salud es una quimera.
El texto se estructura en cuatro capítulos. En el primero, el autor describe la variación temporoespacial en la relación entre posición social y salud. Numerosas pruebas empíricas muestran que la frecuencia de diversas enfermedades y la mortalidad prematura han sido de mayor magnitud en las personas de posición social alta en unos lugares y en un periodo concreto, y en las personas de posición social baja en los mismos lugares y en otro periodo distinto. La imagen de la portada es un buen resumen: en los países ricos, la mayor prevalencia de obesidad se observa en las personas de posición social baja, mientras que en tiempos pretéritos se observaba en las personas de posición social alta.
El segundo capítulo incluye las explicaciones de la comunidad científica acerca de las desigualdades en salud. El autor rechaza esas explicaciones, incluidas las del Informe Black, donde aparecieron por primera vez varias de ellas. Uno de los argumentos para la desaprobación es obvio: las explicaciones asumen la mayor frecuencia de problemas de salud en todo tiempo y lugar en las personas de posición social baja. Otro de los argumentos es la existencia de pruebas empíricas contrarias a las explicaciones propuestas. El autor alude al sesgo del mecanismo para comprender la persistencia sine die de estas explicaciones: si la ficción de la realidad que los científicos construyen es convincente, la existencia de pruebas opuestas a la verdad de los argumentos que ofrecen tiene nula relevancia.
El tercer capítulo expone diferentes motivos por los que la ciencia no logra resolver la incertidumbre en torno a este asunto, como identificar jerarquía social con desigualdades en salud, atribuir a la ciencia capacidad para resolver puntos de vista discordantes sobre valores éticos, utilizar medidas de clase social sin fundamento conceptual o apoyar argumentos con pruebas empíricas inexistentes. El autor cataloga de dogma a la teoría de los determinantes sociales de la salud, ampliamente aceptada por la comunidad científica, tanto por la imposibilidad de contrastar los juicios de valor que contiene como por la existencia de pruebas empíricas discordantes con muchos de sus postulados. Según el autor, las creencias, las buenas creencias, nunca se dejan desmentir por acontecimientos de la realidad.
En el cuarto y último capítulo se mencionan las limitaciones de los estudios de observación para identificar relaciones causales, y a continuación se pasa revista a los estudios cuasiexperimentales y los experimentos naturales realizados, con la intención de identificar la posible relación causal de la posición social con la salud. Los resultados de estos estudios y experimentos descartan la existencia de esa relación, con excepción de los estudios de aleatorización mendeliana, cuyos hallazgos apoyan un efecto causal del nivel de instrucción en la salud. Sin embargo, el autor los considera poco creíbles porque los estudios de aleatorización mendeliana realizan numerosas asunciones que no pueden probarse empíricamente, y añade que los científicos que los realizan son presa de la adhesión incondicional a la actualidad, lo que les lleva al disparate en sus conclusiones.
Se trata de un libro bien editado, breve y de fácil de lectura. Además, en muchos momentos el autor recurre a la ironía. Las afirmaciones son claras y fundamentadas. Y yo comulgo con ellas. Pero me dedico a la docencia, lo que me genera contradicciones éticas, porque a mis alumnos debo enseñarles el consenso de la comunidad científica en torno a los temas que imparto. Así se lo he transmitido al autor, a quien conozco desde hace tiempo. El contenido del libro no tiene el aval de la mayoría de la comunidad científica.
Seguramente, lo que hago es lo que harían los colegas de Robin Warren y Barry Marshall. Conocerían la teoría de esos científicos en torno al origen infeccioso de la úlcera péptica, pero hasta que la comunidad científica no aceptó que la bacteria Helicobacter pylori es la causa, dictarían sus clases con el dogma científico del momento, esto es, que las bacterias no crecían en el medio ácido del estómago. En mi caso, tengo la impresión de que durante muchos cursos académicos no necesitaré modificar el contenido de las clases en torno a las desigualdades y los determinantes sociales de la salud. Como dice el autor en el preámbulo, en ciencia suelen pasar décadas hasta que la mayoría de la comunidad científica advierte el razonamiento absurdo que ha defendido.
Contribuciones de autoríaJ. Pulido Manzanero es el único autor de la recensión.
FinanciaciónNinguna.
Conflictos de interesesEl autor de la recensión tiene relaciones profesionales con el autor del libro comentado.