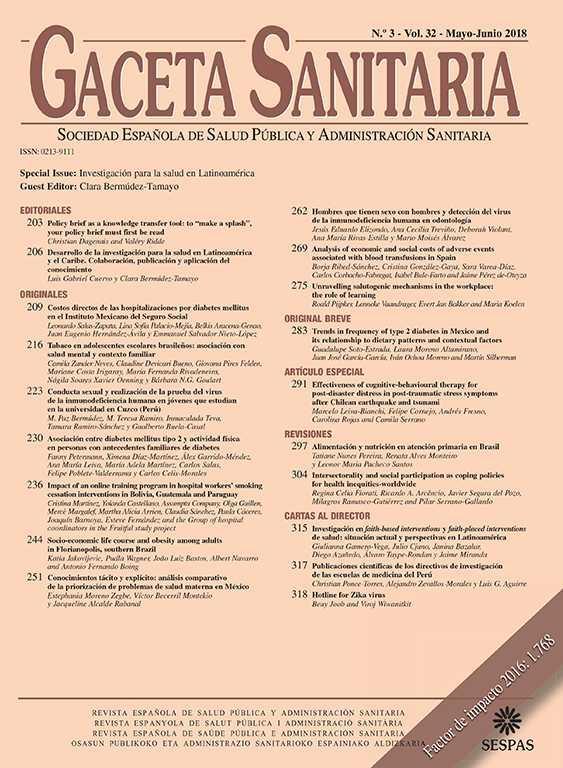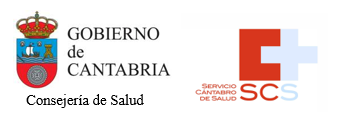El enfoque interseccional permite comprender cómo las desigualdades sociales en salud se configuran a partir de la interacción de múltiples ejes de vulnerabilidad, como el género, la clase social, la etnicidad, la edad o la situación migratoria, y cómo estos se entrelazan con las estructuras institucionales y las políticas públicas. Su aplicación en el campo de la salud exige superar visiones fragmentadas y adoptar estrategias de análisis e intervención que reconozcan la complejidad de los determinantes sociales. La incorporación de la interseccionalidad en la investigación, la práctica profesional y la formulación de políticas implica revisar los marcos teóricos, las metodologías y los sistemas de información para visibilizar las experiencias de los grupos más desfavorecidos. Además, requiere fortalecer la colaboración entre sectores, disciplinas y niveles de decisión, así como promover espacios de participación comunitaria que integren saberes diversos. Este artículo recoge las principales reflexiones y aprendizajes derivados del encuentro «Enfoque interseccional para el análisis e intervención en desigualdades sociales en salud», subrayando la necesidad de traducir el enfoque interseccional en herramientas operativas que orienten la acción pública hacia la equidad en salud.
The intersectional approach helps to understand how social health inequalities emerge from the interaction of multiple axes of vulnerability, such as gender, social class, ethnicity, age, or migration status, and how these intersect with institutional structures and public policies. Applying this perspective to the health field requires moving beyond fragmented views and adopting analytical and intervention strategies that acknowledge the complexity of social determinants. Incorporating intersectionality into research, professional practice, and policymaking implies revising theoretical frameworks, methodologies, and information systems to make visible the experiences of the most disadvantaged groups. It also calls for stronger collaboration across sectors, disciplines, and decision-making levels, as well as for promoting community participation spaces that integrate diverse forms of knowledge. This article summarizes the main reflections and lessons from the event “Intersectional Approach to the Analysis and Intervention on Social Health Inequalities” emphasizing the need to translate intersectionality into operational tools to guide public action toward health equity.
La interseccionalidad tiene sus raíces en la crítica de mujeres negras que no estaban representadas por el feminismo hegemónico ni por los movimientos antirracistas centrados en problemas masculinos. Aunque anteriormente otras autoras ya hablaban de ello, se suele señalar a Kimberlé Crenshaw como responsable de acuñar el término y llevarlo a la academia en 19891. Crenshaw propone ir más allá del reconocimiento de múltiples discriminaciones, ampliando el concepto hacia un compromiso ético con la liberación humana. La interseccionalidad no es la suma de racismo y sexismo, sino una perspectiva sociopolítica que subraya el entrecruzamiento de sistemas de opresión, como son la raza, el género, la clase social, la situación administrativa, la LGTBIQ+fobia o el sexismo, entre otros. Por lo tanto, el enfoque interseccional va más allá del reconocimiento de la multiplicidad de los sistemas de opresión y postula la interacción en la producción y la reproducción de la desigualdad2.
Este enfoque exige superar modelos aditivos y afrontar retos metodológicos basados en la complejidad teórica, superando los enfoques de identidades y responsabilidades individuales, y poniendo el foco en los sistemas de opresión como generadores de desigualdades. Desde una perspectiva feminista, la interseccionalidad permite explicar la vulnerabilidad y su relación con la violación sistemática de los derechos humanos3,4. Además, aporta herramientas para sumar esfuerzos en la defensa de los derechos, especialmente de los grupos más vulnerabilizados4, al tiempo que nos invita a cuestionarnos nuestros propios privilegios, dado que la interseccionalidad no solo identifica sus efectos «hacia abajo» (posiciones deprivadas), sino también «hacia arriba» (posiciones privilegiadas).
En febrero de 2025 se celebró en el centro cultural La Corrala, de la Universidad Autónoma de Madrid, un encuentro interdisciplinario dedicado al enfoque interseccional en salud, orientado a compartir conocimientos, promover su aplicación en investigación e intervención, y fortalecer la colaboración para reducir las inequidades en salud. En la tabla 1 se recogen las «ideas transformadoras» que se presentaron en estas jornadas, cuyas principales conclusiones se exponen a continuación.
Ideas transformadoras derivadas de la interseccionalidad
Desde y para el estudio de las desigualdades sociales en salud:
|
Lucas Platero abordó la complejidad del concepto de interseccionalidad señalando que, cuando usamos categorías como género o clase de una manera estrecha, olvidamos que se refieren a grupos heterogéneos de personas. La propuesta interseccional es posible porque desafiamos que exista un sujeto universal, desvelando que el conocimiento privilegia ciertas experiencias y narrativas. La interseccionalidad surge de los movimientos sociales como una forma de resistir a la exclusión, pero también como una forma de conocimiento situada. Así, las diferentes discriminaciones deben entenderse como entreveradas, no como una experiencia aislada. Además, los profesionales tienden a encasillar a las personas, lo que impide una comprensión profunda de los problemas.
A propósito de la interseccionalidad como herramienta para el estudio de la salud de la población migrante, Sol Juárez resaltó la necesidad de incorporar un enfoque interseccional en el estudio de la salud de la población migrante, con el fin de enmarcar dichos estudios dentro de las discusiones sobre las desigualdades sociales en salud, y así desvincularlos de otros enfoques dominantes, como los paradigmas biologicistas con los que se relaciona el concepto de raza, o las aproximaciones culturalistas predominantes en los estudios sobre etnicidad.
Desigualdades sociales en salud perinatal y sexual-reproductivaLuisa N. Borrell planteó la necesidad de reflexionar sobre cómo se agregan, categorizan y estratifican los datos usados para definir las identidades sociales, atendiendo al significado que estas identidades representan en determinados contextos y su relación con sistemas de poder y opresión en las sociedades. A partir de los datos de peso al nacer de hijos e hijas de mujeres residentes en la ciudad de New York (2012-2019)5, explicó la importancia y las ventajas del Multilevel Analysis of Individual Heterogeneity and Discriminatory Accuracy (MAIHDA), una metodología diseñada para estudiar la experiencia interseccional desde una perspectiva cuantitativa y que permite capturar las inequidades asociadas con estructuras sociales, económicas y políticas que interactúan y amplifican el efecto de la raza y la etnia en la salud perinatal, en particular para la población hispana, un grupo considerado erróneamente homogéneo.
Formando parte del tema de la salud sexual, Carmen Romero defendió que los enfoques cuantitativos y cualitativos son complementarios, aunque estén en permanente tensión. Recalcó la importancia de explicitar los puntos de partida desde los que se sustentan las preguntas de investigación, visibilizando las «injusticias epistémicas»6. Propuso acortar la distancia entre el sujeto investigado y quien investiga, afirmando que toda investigación es política. Señaló que el análisis de casos es la única metodología capaz de captar la interseccionalidad en situaciones concretas. Además, advirtió que las categorías utilizadas en investigación, además de tener caducidad, generan exclusión mediante procesos de esencialización, homogenización, normalización, refuerzo de exclusiones y jerarquización.
Desigualdades sociales en salud cardiovascularIsabel Aguilar y Manuel Franco criticaron la persistencia de una epidemiología centrada en factores de riesgo, que asume que los modelos ajustados por condiciones socioeconómicas explican la interseccionalidad. Asimismo, destacaron la importancia de considerar el contexto urbano y social, además de los factores individuales. En esta línea, subrayaron el papel del barrio como un espacio donde se entrelazan múltiples ejes de desigualdad. Comprender esto es clave para una intervención efectiva. Se destacó que el sistema sanitario puede ayudar a reducir las desigualdades, pero también puede aumentarlas si se mantiene un enfoque reduccionista basado en lo puramente biológico. Cabe añadir que los sistemas de información están diseñados para atender desde esta perspectiva esencialmente clínica, no para investigar con una perspectiva social, faltando información imprescindible. Además, es fundamental incluir la voz de las personas oprimidas para poder dar respuesta de forma adecuada a sus necesidades.
Desigualdades sociales en salud mentalPor último, Clara Benedicto y Amaia Bacigalupe cuestionaron el valor totalizante del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que aporta escasa comprensión para entender qué les pasa a las personas, está influido por sesgos y conflictos de intereses, y además puede exacerbar desigualdades, esencializando el sufrimiento y el «cuerdismo», e impidiendo que se aborden las verdaderas causas del malestar psíquico. Se dialogó también sobre las formas en que sufrir opresión interseccional aumenta la probabilidad de ser diagnosticada y medicada, al tiempo que ser diagnosticada es una posición de desigualdad mediada por el estigma. Ante esto, pueden ser de ayuda para repensar las prácticas en salud mental el marco poblacional de Rose7 y el de Popay8. Se criticó que el modelo hegemónico de publicación científica coarta la incorporación de cuestiones ideológicas y políticas que atraviesan la vulnerabilidad, lo que finalmente va a impedir una atención adecuada a personas y colectivos. Se planteó el reto de trabajar conjuntamente profesionales y ciudadanía, reconociendo el saber por experiencia y habitando el conflicto como parte del proceso transformador.
Enfoque interseccional para las políticas y la intervención en desigualdades sociales en salud. Implicaciones y propuestasEn palabras de Pedro Gullón, el sistema-mundo del capitalismo está en crisis por una policrisis de sus condiciones de posibilidad (colonial, de género y cuidados, política e institucional, y medio ambiente)9, lo que hace evidentes ejes de opresión que deben incorporarse al análisis interseccional para la salud. Así, Gullón planteó la necesidad de renovar el universalismo proporcional, que atienda a las causas estructurales poblacionales, pero que tenga en cuenta las condiciones de vida interseccionales, no como una suma de individualidades sino como realidades diferentes afectadas por múltiples ejes, siendo necesario reestructurar el modelo de determinantes sociales de la salud, reposicionando las estructuras de poder en el centro.
A pesar de haber pocas referencias a un enfoque interseccional completo en las políticas de salud pública en España, empiezan a incorporarse elementos en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo10, la Declaración de Oviedo11 centrada en la etnia gitana, el Plan de Acción en Salud mental12, la acción contra el estigma y la discriminación en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana13 y la reforma de la vigilancia en salud pública14.
ConclusionesEn el encuentro quedó patente que el enfoque interseccional ayuda a comprender cómo los diferentes ejes de desigualdad interactúan y dan lugar a nuevas y más complejas formas de desigualdades sociales en salud, y por los tanto es necesario para visibilizar las diferentes formas de opresión e identificar factores cruciales para la intervención en salud.
Sin embargo, aplicar la interseccionalidad implica desafíos conceptuales y metodológicos que requieren un abordaje multidisciplinario. Hay que abrazar la incomodidad, no tener miedo y pensar que no siempre tenemos que dar respuesta a todo, ni solo desde el enfoque de la ciencia tradicional. Como expresó una de las personas participantes en las jornadas: «se hace preciso simplificar las metodologías y complejizar las narrativas». Necesitamos un cruce de saberes para fortalecer con valentía, arrojo y ahínco las políticas y las intervenciones intersectoriales que precisamente tienen que nutrirse de esas narrativas interpretativas.
Editor responsable del artículoSalvador Peiró.
Contribuciones de autoríaTodas las personas firmantes participaron en la concepción y el diseño del artículo, cuyo borrador inicial fue redactado por P. Serrano-Gallardo. La versión final del texto ha sido completada y revisada críticamente por todas las personas firmantes.
AgradecimientosLas jornadas «Enfoque Interseccional para el Análisis e Intervención en Desigualdades Sociales en Salud» fueron organizadas por el Grupo de Investigación UAM en Vulnerabilidad Social, Cuidados y Salud (GiVulneSCare), en el marco del programa propio de investigación de la UAM y el apoyo de su consejo social. Los vídeos de todas las sesiones están disponibles para su consulta en: https://www.youtube.com/@FacultaddeMedicinaUAM/videos.
FinanciaciónNinguna.
Conflictos de interesesNinguno.